Mientras sostenía el retrato con manos temblorosas, una lágrima consiguió escapar de sus ojos y, tras rodar por su mejilla, cayó sobre el cristal. Le pareció que incluso ese leve sonido retumbaba en el lúgubre silencio que ahora llenaba su casa.
¡Como odiaba ese silencio!
En los muchos años que le había tocado vivir, pues contaba ya ochenta y seis, se había convencido de que el silencio era sólo la antesala de un mal acechante. De niña, en tiempos de la guerra, un silencio atronador se apoderaba de las casas justo antes de que cayeran las bombas. Era tal el miedo que embargaba a la gente, que no se atrevían ni a respirar, por si el mero hecho de no hacer ruido pudiera librarles del ataque de un avión que tenía como fin arrasarlo todo. Un tristísimo silencio embargaba también su habitación de matrimonio la noche en que, hacía ya más de veinte años, su esposo la dejara para siempre. Sí, definitivamente toda la culpa era de ese horrible silencio. De esa calma chicha que la rodaba por doquier y que llevaba rodeándola demasiado tiempo.
¡Ella que siempre había adorado el bullicio y la alegría!...
Recordaba con nostalgia las fiestas del pueblo, el baile, las charlas con las amigas en una merienda campestre... Pero sobre todo, añoraba el alboroto de una casa repleta de gente. ¡Qué felices aquellos años con sus tres hijos aún por criar! Gritos, peleas, llantos, risas... ¡Vida en estado puro!
¿Qué le quedaba ahora?
No es que sus hijos fueran malos, no. Simplemente no tenían mucho tiempo. La vida se había puesto muy difícil y el trabajo de cada uno de ellos era muy absorbente. Además, todos tenían ya sus propias familias, sus preocupaciones, sus hijos... Hijos. Esos mismos que a la vez eran sus nietos y a los que amaba profundamente, aunque no los viera casi nunca.
De repente, se sobresaltó como si acabará de despertar de un mal sueño. Con gesto enfadado, se secó la mejilla y se reprendió a sí misma por haberse dejado entristecer de ese modo. Era la batalla que libraba cada día. A veces contra la soledad, otras contra la pena, en ocasiones eran contra sus propios recuerdos. Pero debía ser fuerte, a pesar de todo, sus hijos la querían y seguramente irían a verla ese mismo día...
Cuando no estuvieran tan ocupados.
Dejó la fotografía sobre el mueble donde solía encontrarse, y se dirigió a la salita de estar para encender la radio. Era su compañía habitual. La televisión estaba en el salón y no le gustaba estar sola en una habitación tan grande y vacía. Además, su vista ya no era la de antes y le costaba mucho distinguir las figuras de los que aparecían en ella. Eso por no hablar de la clase de programas que se veían hoy en día... No, definitivamente prefería la radio. Tan pronto las voces de los tertulianos llenaron el espacio, comenzó a sentirse mejor.
Ya no se sentía tan sola.
Tras enviudar y conforme se fueron marchando sus hijos de casa, había aprendido a evadir las penas para que no llegaran a afectarla. Se metía tanto en aquello que escuchaba que no dejaba espacio para nada más. Si se trataba de un programa del corazón; pues se preocupaba por lo que decían de los personajes, para no tener que preocuparse de lo que le ocurría a ella; y así lo hacía con todos los demás.
Se levantó. Ya se estaba haciendo tarde y no quería que se le hiciera de noche. No es que acostumbrase a salir por la tarde, pero era un día especial. Fue a la cocina. Cogió el paquete que había sobre la encimera, era bastante pesado. Salió y se encaminó hacia fuera. Intentó cerrar con llave la puerta principal, pero le costaba trabajo mantener en equilibrio el pesado embalaje y echar la llave con una sola mano.
¡Todo era tan complicado cuando una se hacía vieja!
Se apagó la luz. ¡Maldito sistema de alumbrado nuevo! Siempre se apagaba la luz en el momento más inoportuno. Por fin, consiguió cerrar y en pocos pasos ya estaba en la puerta de enfrente. La de las niñas. ¡Qué simpáticas eran esas mocitas! A menudo, se paraban a charlar un ratito con ella cuando se encontraban en la escalera y, a veces, hasta la habían invitado a tomar café.
Recordaba especialmente el día en que se había puesto tan malita, lo mucho que la habían ayudado. Y eso que había llegado tocando el timbre a sabiendas de que estarían estudiando, pues sabía por sus hijos, que febrero era muy mala época. Pero no lo había podido evitar. Tenía mucho frío y no dejaba de temblar.
Al principio, lo había achacado al aparato nuevo con el que sus hijos habían sustituido el brasero, según ellos por seguridad, pero que no calentaba nada. Sin embargo, cada vez se encontraba peor y por eso recurrió a las muchachas. La invitaron a pasar, muy ambles y algo preocupadas por el mortecino color azul de sus labios. Más tarde el médico le diría que se debía a una afección cardiaca. Pero ellas no lo sabían entonces y la ayudaron como pudieron, sentándola junto al brasero y ofreciéndole un café. Gracias a ese café había, por fin, entrado en calor y dejado de temblar.
O quizá habían sido la conversación y la compañía los que la habían ayudado.
Sin dejar de pensar en todo aquello tocó el timbre. Lo intentó por tercera vez. Nada. No había nadie. Bueno, tampoco era tan sorprendente. Al fin y al cabo era sábado por la tarde y era normal que las chicas hubieran salido. Sin dejar paso al desaliento, se encaminó escaleras abajo hasta el segundo piso donde vivía la que, en los últimos años, se había convertido en única amiga.
Tenían muchas cosas en común. Ambas habían llegado a la ciudad muchos años atrás emigrando desde el pueblo. Compartían también la viudedad y sobre todo la soledad que ésta implicaba, junto con la marcha de los hijos. La edad, sin embargo, obraba a favor de su amiga. Ella apenas tenía setenta años y esa diferencia era palpable día a día. Aún estaba bien para salir y manejarse sola e incluso podía coger el autobús para visitar a sus hijas. A ella, por el contrario, su maltrecha vista se lo impedía.
Cuando bajó por fin la escalera y llegó a la puerta estaba ya algo cansada, lo que sostenía el la mano le impedía agarrarse bien y eso la retrasaba. Tras respirar profundamente unos instantes, tocó el timbre. Otra vez. Una tercera. No, no podía ser, ella también, no. Lo intentó una vez más. Nada. Había salido. Claro, cómo no lo había pensado antes, estaría en casa de su hija. Su amiga tenía los sábados y ella los domingos. Uno con cada hijo.
Se giró para emprender el camino de vuelta a su piso y comenzó a subir la escalera. De pronto, la fatiga se había convertido en cansancio absoluto. Llegó hasta su casa sin haberse cruzado un alma en el trayecto. Nadie con quien intercambiar unas palabras.
Nadie que le preguntase por qué llevaba en las manos esa tarta.
De nuevo el silencio volvía a rodearla. No le gustaba. Entró corriendo en casa y dio todas las luces que encontró a su paso, hasta las que no necesitaba. Quería evitar a toda costa la soledad y la amargura. Se negó a compadecerse y encendió otra vez la radio, su compañera.
Cuando se estaba quedando dormida en el sillón, cosa que le ocurría muy a menudo, sonó el teléfono. Se sobresaltó hasta reconocer el sonido y luego, serenándose, fue a contestar. Su hijo la llamaba para felicitarla y se disculpaba por no poder visitarla en su día. Era por culpa del trabajo y desafortunadamente, estaría muy ocupado hasta entrada la semana. Pero iría en cuanto pudiera.
No supo si alegrarse porque al menos uno de ellos la había llamado, o entristecerse aún más. Irremediablemente optó por lo segundo. Las lágrimas volvieron a acudir a la llamada de sus ojos y esta vez, ni siquiera intentó reprimirlas. Después de todo, tenía derecho a llorar. Y también podía compadecerse de sí misma, si quería. Se encontraba sola el día de su cumpleaños, a pesar de tener tres hijos y siete nietos; sólo uno de ellos se había acordado de felicitarla y ni siquiera contaba ya con una amiga o alguien con quien compartir la tarta que, tonta de ella, se había molestado en comprar...
Nada podía ir peor.
Cuando se hubo desahogado, se dirigió a la cocina y se preparó la cena. Algo ligero, pues los médicos decían que no era bueno comer mucho por las noches. Tras la cena, fue a su dormitorio y se puso el camisón. Cogió su bata y volvió a ponérsela, no podía estar sin ella, durante todo el día había tenido tanto frío... Después regresó a la sala de estar.
No solía acostarse temprano, porque entonces despertaba antes del amanecer y tenía que quedarse despierta en la cama sin nada por lo que levantarse. Esa era una de las razones para no irse a la cama, pero la verdadera razón era que aún esperaba alguna otra llamada.
Pasaron un par de horas sin que el teléfono sonara. Se había trasladado al salón para ver un rato la televisión, pero estaba cansada. Aguantó un poco más, pero en el fondo sabía que era inútil, y tras apagar el televisor, se encaminó a su habitación.
Una vez allí, se despojó de la bata y, sentándose sobre la cama, se quitó las zapatillas. Se metió bajo las mantas y apagó la lámpara que, sobre la mesilla de noche, emitía una suave luz. Rezó sus oraciones y pidió por todos los suyos. Por último, cerró los ojos... quería descansar.
El silencio llenó la habitación.

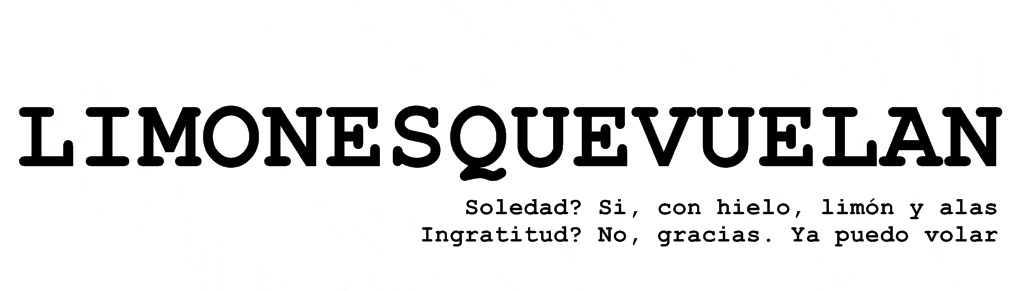
Sos muy bueno escribiendo Augusto . jajajajajajjaja
ResponderEliminarLa puta madre.
ResponderEliminarMe pusiste triste Augus... muy.
Te leo desvelada con mates lavados en mano, lluvia con relampagos y todavía no amanece..
Me pusiste triste, lo cual no quita que me guste leerte. De finales felices no están hechos todos los cuentos.
Yo le tengo pánico a la soledad. PANICO.-
QUE LINDO CUENTO!!
ResponderEliminarADMIRO ESE PODER DE PONERTE EN LA PIEL DE ALGUIEN TAN DISTINTO A VOS, PODER DE TRANSMITIR TAN BIEN LO QUE SIENTEN OTROS.
COMO ME GUSTA COMO ESCRIBIS!!!
ME GUSTA, ME GUSTA, ME GUSTA!!
ME GUSTAS COMO ESCRIBES, ME GUSTAS TU!!
HACES QUE VUELE (COMO TUS LIMONES),
SOS MI REMANSO EN MEDIO DEL HASTÍO.
SALUDOS, POR SIEMPRE. MIL BESOS.